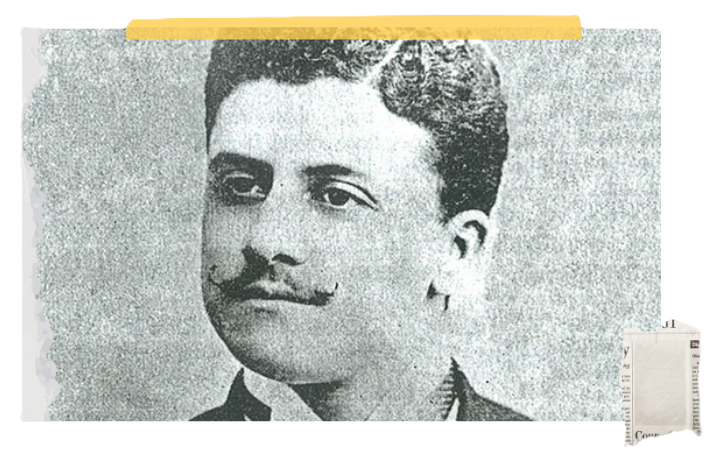Manuel Ugarte defendió la unificación de América Latina a través del mestizaje y el legado cultural hispánico, proponiendo la integración continental como respuesta al imperialismo, especialmente el de los Estados Unidos. Su obra revalorizó el legado hispánico y abogó por una nacionalidad latinoamericana basada en una historia y una identidad cultural compartida (Maíz: 2003). El historiador revisionista Norberto Galasso (1978) señala que Ugarte combinó la cuestión social con la cuestión nacional, al punto de integrar las ideas socialistas europeas con los problemas políticos propios de la América Latina semicolonial. Ugarte también es considerado como uno de los precursores de la corriente historiográfica socialista y latinoamericanista, caracterizada por su enfoque antiimperialista y su defensa de la unidad continental. A esta corriente se adscriben dos importantes pensadores de la izquierda nacional: Jorge Abelardo Ramos y Juan José Hernández Arregui (Galasso: 2006; Galasso: 2013).
El primero promovió las ideas de Ugarte en El porvenir de América Latina (1953), cuyo prólogo titulado “Redescubrimiento de Ugarte” subraya la relevancia de sus ideas y su marginación por parte de la historiografía oficial. Ramos valora el hecho de que Ugarte –un pensador de origen burgués– propusiera una América Latina unificada y consciente de su identidad histórica y cultural, convirtiéndose en un símbolo de resistencia contra la oligarquía y el imperialismo. De acuerdo con la lectura de Claudio Maíz (2013), Ramos adapta esas ideas al marxismo de la izquierda nacional, planteando que la liberación de América Latina depende de la integración continental y la superación de los nacionalismos fragmentarios. Se trata de pensar al subcontinente como una nación inconclusa oprimida por el imperialismo; es también, y si se quiere, la síntesis entre socialismo y una visión nacional-latinoamericanista.
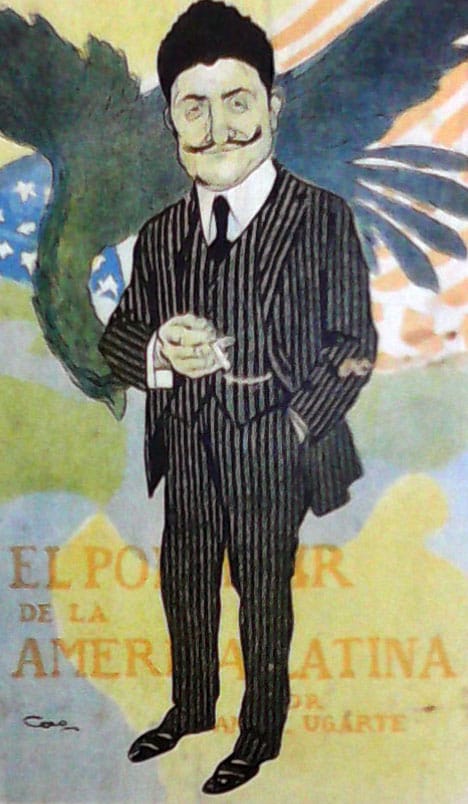
Fuente: Archivo General de la Nación
En Historia de la Nación latinoamericana (2006a [1968]), Ramos retoma la figura de Ugarte, destacando su propuesta de una Confederación de pueblos latinoamericanos, así como su defensa de la industrialización y la justicia social. De manera similar, el libro Imperialismo y cultura, publicado por Hernández Arregui en 1957 (2003), valora a Ugarte como una figura clave en la recuperación del legado hispánico.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, el presente artículo explora las conexiones entre el hispanoamericanismo y el latinoamericanismo tanto en el pensamiento de Ugarte como en los mencionados intelectuales de la izquierda nacional. El análisis pone el foco en los siguientes aspectos centrales: la identidad hispanoamericana, la revisión histórica, la crítica a la balcanización de América Latina y la propuesta de integración regional como respuesta al imperialismo. El texto se divide en tres partes, la primera reconstruye el modo en Ugarte, Ramos y Hernández Arregui valoraron el mestizaje, el legado hispánico y la conciencia latinoamericana como herramientas para resistir el imperialismo. La segunda parte aborda la visión hispanoamericanista de Ugarte sobre las independencias americanas y cómo los autores de la izquierda nacional retomaron estas ideas para interpretar el proceso independentista. Finalmente, la tercera parte indaga en las lecturas sobre la balcanización de América Latina tras las independencias y en las propuestas de integración regional e industrialización como vías necesarias para superar la condición semicolonial del subcontinente.
I. Identidad hispanoamericana y conciencia de la nación latinoamericana
En su análisis, Ugarte construyó una identidad latinoamericana unificada, sentada sobre el mestizaje y el legado cultural español. Esta identidad se fundamentaba en la herencia latina transmitida a América a partir de la colonización española, en contraste con la tradición anglosajona representada por los Estados Unidos. Como afirman las páginas de El destino de un continente: “Nuestra América, hispana por el origen, es esencialmente latina” (Ugarte: 1923: 393). Para Ugarte, la “nación latinoamericana” abarcaba a todas las repúblicas del continente, con raíces en la conquista y colonización española. Entiende que el periodo colonial fue fundamental para forjar una unidad cultural y una identidad compartida a nivel regional. Si bien Ugarte (1953) reconocía el valor de la conquista española en relación con la integración de América al mundo cultural latino, también criticaba su violencia, matizando que ésta era parte de la época, y considerándola menos destructiva en comparación con la conquista inglesa.
En el discurso titulado la “raza del porvenir”, Ugarte simbolizaba la diversidad cultural latinoamericana, compuesta por indios, españoles, mestizos, negros, mulatos, portugueses, criollos e inmigrantes, cohesionada por un legado español que no actúa como un elemento que anula otras herencias, sino como un componente integrador que cohesiona lo indígena, lo africano y lo europeo en una síntesis cultural característica de la región (Maíz: 2003). Esta visión se resumía en la siguiente frase: “Somos indios, españoles, latinos, negros, somos lo que somos, no queremos ser otra cosa” (Ugarte: 2014 [1922]: 85). Con ello reivindicaba las múltiples fuentes culturales que nutren la cultura mestiza de América, a lo cual añadía: “Ante todo y por encima de todo soy hijo de mi tierra y de mi raza, un hispanoamericano, un indo-latino” (2014: 98), sintetizando así su visión del mestizaje como el fundamento de la identidad latinoamericana que integra las diversas herencias culturales de la región.
Ugarte transformó la identidad hispanoamericana en un principio de autoafirmación que fuera más allá de lo defensivo respecto a los Estados Unidos y el legado anglosajón, y que adoptase, en cambio, una orientación pro-hispanoamericana (Maíz: 2003). Además, reforzaba la idea de una “patria grande” afirmando que “por encima de las fronteras de nuestra patria directa está la América Latina, la patria grande del porvenir” (Ugarte: 2014: 94). Así, el concepto de nacionalidad trascendía las fronteras de cada república y alcanzaba un nivel continental (Maíz: 2003). Este “patriotismo superior” fomentaba la defensa colectiva ante las agresiones imperialistas, considerando que cualquier intervención externa en un país latinoamericano era una ofensa para toda la región (Galasso: 1978). Se trataba, en pocas palabras, de redefinir al patriotismo como un compromiso con toda América Latina.
Desde la visión de Ugarte, el legado cultural hispánico es la base para reafirmar la identidad latinoamericana y promover la integración regional. En efecto, los elementos culturales heredados de España –historia, idioma y tradiciones– unifican a los países de América Latina bajo una identidad común. Esta herencia permite superar las divisiones nacionales y alcanzar una integración regional capaz de contener la influencia de las potencias extranjeras. De ahí una solidaridad regional cimentada en los lazos de identidad: “Para salvaguardar nuestros derechos, será necesario recurrir a la solidaridad de los orígenes y movilizar en toda su extensión la fuerza palpitante de nuestro común origen” (Ugarte: 2014: 104).
En Manifiesto a la juventud latinoamericana (1927), Ugarte sostiene la necesidad de desarrollar una conciencia continental que trascienda las divisiones territoriales y promueva el patriotismo superior: “al margen de los anacrónicos individualismos que entretuvieron durante cien años nuestra estéril inquietud, hay que plantear al fin una política. Hay que empezar por crear una conciencia continental y desarrollar una acción que no se traduzca en declamaciones, sino en hechos” (Galasso: 1978: 113). Para fomentar este tipo de conciencia, Ugarte llamaba a recuperar el ideario de los libertadores como Simón Bolívar y José de San Martín, quienes siempre buscaron la unión continental: “Volvamos a encender los ideales de Bolívar y San Martín (…) salvemos la herencia de la latinidad en el nuevo mundo” (Galasso: 1978: 114).
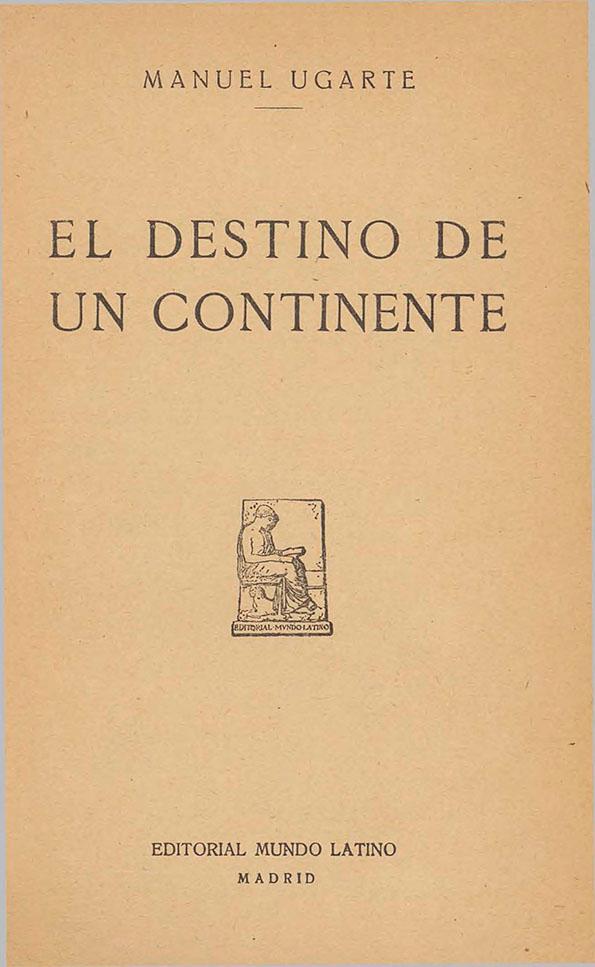
Los autores de la izquierda nacional, como Hernández Arregui y Ramos, retomaron la reivindicación hispanoamericana propuesta por Ugarte, destacando el mestizaje entre españoles e indígenas como la base de una identidad única que abarca todo el continente (Hernández Arregui: 1972; Ramos: 2006a). Hernández Arregui y Ramos reconocen la violencia implicada en el proceso de mestizaje; el segundo, en particular, se refiere a una “sangrienta fusión” durante el periodo colonial y al despojo de riquezas en el contexto de la expansión del capitalismo europeo. Ahora bien, al igual que Ugarte, Ramos concibe a este proceso de manera más positiva en comparación con las conquistas llevadas a cabo por otras potencias, destacando además las tendencias hacia la unificación que el periodo colonial dejó en la región. En este punto, tanto Hernández Arregui como Ramos sostuvieron que la conquista y la colonización aportaron los elementos necesarios para la integración regional ante la diversidad de grupos étnicos y lingüísticos. A partir de una lengua, una religión y una psicología compartida fue posible la formación de una “nación integrada” desde el punto de vista cultural.
Si bien Hernández Arregui y Ramos reconocen el valor del legado español, también reivindican la singularidad de América Latina en relación con España y resto de Europa. Según Hernández Arregui, la herencia europea recibida a través de España y Portugal fue transformada por el mestizaje para dar lugar a una identidad distinta, no completamente occidental (Hernández Arregui: 2005; Hernández Arregui: 1970). Por su parte, Ramos indicó que España se había desdoblado en una nueva nación iberoamericana como prolongación de un legado cultural español en América, aunque se encargó de matizar esta afirmación al definir a América como un “mundo nuevo, un producto original, ni americano ni europeo” (2006a: 55).
Hernández Arregui y Ramos coincidieron con Ugarte en que la fragmentación producida tras las independencias debilitó tanto la unidad territorial como la conciencia de una nación integrada. Ambos sostienen que, al reemplazar el nacionalismo hispanoamericano por nacionalismos locales, la balcanización erosionó el desarrollo de una conciencia latinoamericana compartida. Ramos (2006a) destaca la formación de “patrias chicas” y el consecuente debilitamiento del sentido de unidad regional, mientras que Hernández Arregui (1972) señala que la independencia transformó el nacionalismo hispanoamericano en una serie de nacionalismos locales, acelerando así la desintegración del continente.
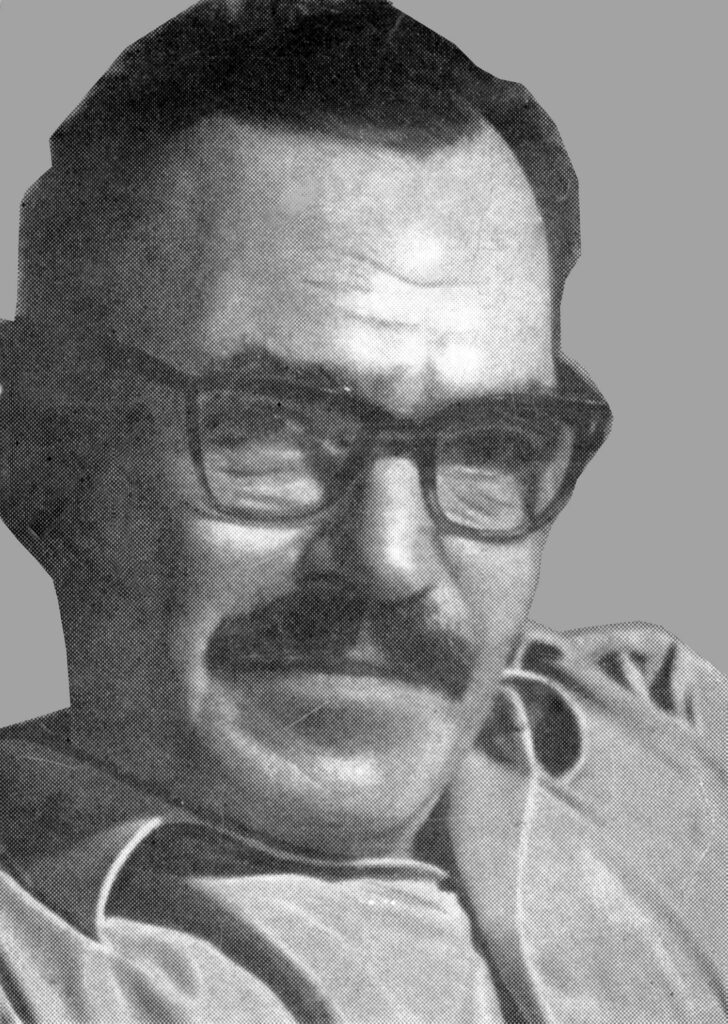
En esta línea, Hernández Arregui desarrolló el concepto de “ser nacional” para definir una conciencia histórica iberoamericana que afirmase una identidad cultural propia, en oposición a las potencias imperialistas, bajo el objetivo de reconstruir la nación y superar el dominio extranjero. Esta conciencia histórica de una nación iberoamericana unificada busca reemplazar lo que el autor describe como un falso nacionalismo fragmentado de las repúblicas (1972). Siguiendo la propuesta de Ugarte sobre la integración política y cultural, Ramos y Hernández Arregui abordan la cuestión nacional pendiente en América y plantean la creación de una Confederación de Estados, fomentando el desarrollo de un nacionalismo continental por encima de los países (Hernández Arregui: 1972; Ramos: 2006a).
De lo expuesto en este apartado, se observa que los autores de la izquierda nacional retomaron del pensamiento de Ugarte la construcción de una identidad cultural basada en el legado español y la unidad regional. Tanto Ramos como Hernández Arregui adoptaron y profundizaron la idea de Ugarte sobre la necesidad de reconstruir un espacio culturalmente integrado, producto de la conquista y colonización española, donde el mestizaje transformó lo español en algo nuevo y singular en América, pese a la violencia que atravesó dicho proceso. Siguiendo la obra de Ugarte, los autores también señalan que la fragmentación cultural y territorial tras las independencias exige superar los nacionalismos localistas, impulsando una conciencia de pertenencia a un conjunto mayor. Esta conciencia, desarrollada en conceptos tales como el “ser nacional”, permite reafirmar una identidad compartida en el marco de una nación continental aún inconclusa.
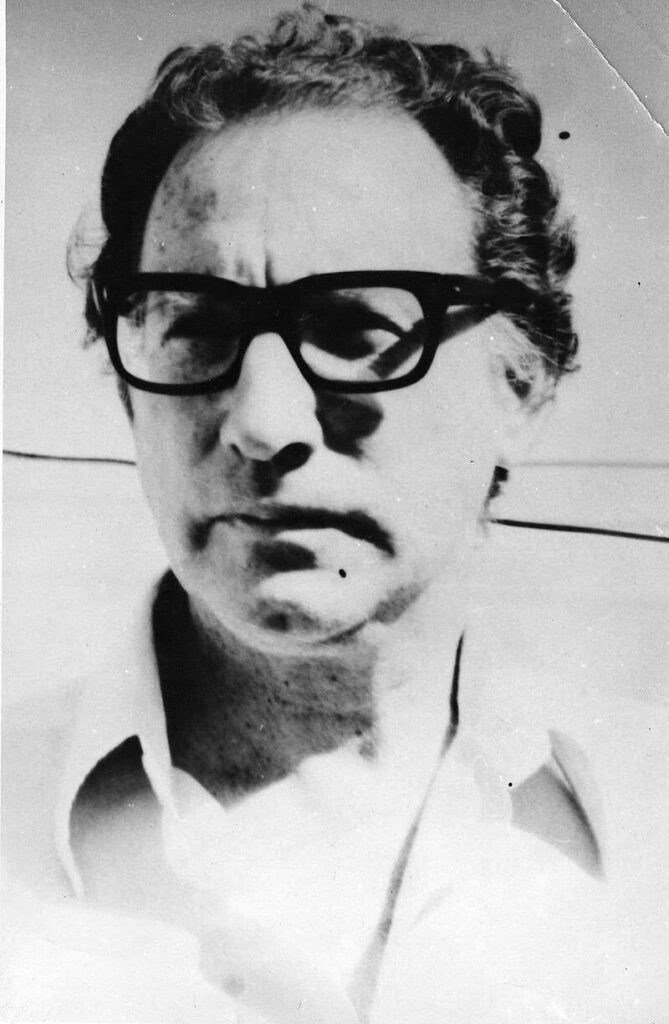
II. Revisión histórica de las independencias
Manuel Ugarte ofrece una interpretación historiográfica de las independencias americanas en las conferencias que impartió en Europa, recopiladas en Mi campaña hispanoamericana (1922) (ver también Sánchez: 2019). Desde una perspectiva hispanoamericanista, Ugarte desafió la idea de que las revoluciones de independencia tuvieran un carácter separatista desde el inicio. En palabras del autor, “ni se soñó en los comienzos en adoptar un gobierno fundamentalmente autónomo” (Ugarte: 2014: 46). Así subrayó el carácter coyuntural de las independencias, señalando que fue la negativa de la Corona a atender los reclamos lo que desató el proceso: “si el movimiento cobró un empuje definitivo y radical fue a causa de la ‘inflexibilidad’ de la metrópoli” (Ugarte: 2014: 27).
La lectura de Ugarte establece la conexión entre los procesos liberales en España y América. Las independencias fueron una lucha conjunta contra el absolutismo y el centralismo que oprimían tanto a América como a España: “No nos levantamos contra España, sino (…) contra el grupo retardatario que en uno y otro hemisferio nos impedía vivir” (Ugarte: 2014: 29-30). Con esto, Ugarte argumentó que la ruptura fue con el poder central, no con el legado cultural heredado de España. Además, postuló que los americanos anhelaban las libertades que el gobierno conservador español les negaba, lo cual generó vínculos de solidaridad entre los movimientos liberales en ambos hemisferios. Ugarte expuso que existía una pugna compartida entre liberales y absolutistas, tanto en América como en España, que trascendía la dicotomía entre españoles y americanos. La invasión napoleónica a España aceleró este proceso, obligando a América a defender y asegurar el futuro de la raza hispana (Ugarte: 2014).
Ugarte interpretó las independencias como un movimiento unificado y sincronizado en todas las colonias de América, aunque con variaciones entre virreinatos. Afirmó que los estallidos revolucionarios estuvieron interconectados, con figuras compartidas y una constante comunicación entre las diferentes regiones. Criticaba la interpretación fragmentada de los eventos de 1810, afirmando que se ha tergiversado la realidad al presentarlos como movimientos desarticulados: “La conmoción de 1810 ha sido interpretada en forma contraria a la realidad de los hechos, primero por el carácter desmigajado que se ha querido dar a lo que fue un solo movimiento” (Ugarte: 2014: 17). Finalmente, destacó que el propósito de los libertadores era formar una América hispana unificada.
Esta visión fue retomada por los autores de la izquierda nacional, quienes analizaron las independencias desde una perspectiva continental y vinculada al proceso desarrollado en España. Hernández Arregui observó las tensiones entre los criollos y los funcionarios españoles debido al centralismo de la metrópoli, señalando que las tendencias separatistas surgieron en respuesta a los movimientos autonomistas en España, exacerbados por la invasión napoleónica (1972 y 2011). Además, sostuvo que los movimientos emancipadores en el continente mantuvieron su lealtad a las instituciones españolas, sin romper inmediatamente con España. Al igual que Ugarte, argumentó que las luchas no fueron inicialmente separatistas ni antiespañolas, sino que buscaban preservar la autonomía frente al absolutismo y que se manifestaron en todo el territorio americano.
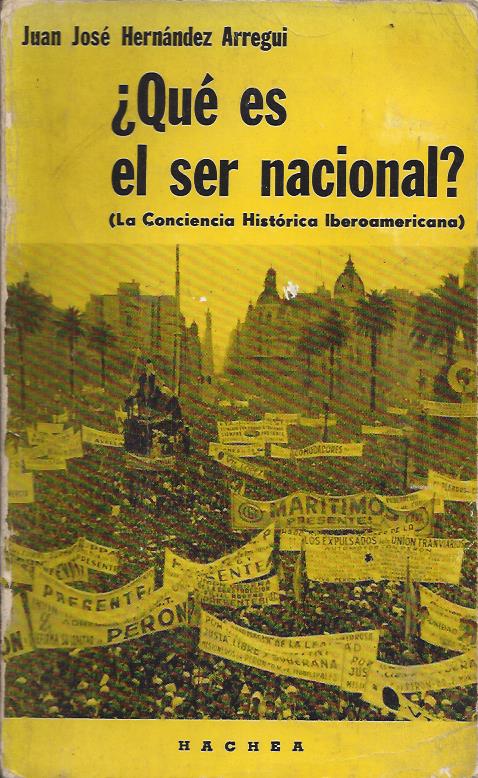
Ramos (2006a) retomó los argumentos de Ugarte para advertir que las independencias, originadas como un movimiento antiabsolutista, evolucionaron hacia una guerra nacional. La independencia sólo fue alcanzada cuando la unidad con España dejó de ser posible, lo que provocó la fragmentación de la nación hispano-criolla. Sin embargo, los independentistas buscaban evitar el control absolutista sobre América hispana y preservar la unidad del sistema virreinal mediante una Confederación de Estados.
Hernández Arregui (2005) aclaró que la ruptura no fue con la “España eterna”, sino con la España absolutista del momento. Esta perspectiva se alineó con la de Ugarte, quien también supo distinguir entre la Corona absolutista y la nación española. Por otra parte, Ramos y Arregui retomaron de Ugarte el carácter continental del proceso independentista, reflejado en los proyectos integradores de Bolívar y San Martín. Ramos, en particular, siguió esta visión al considerar que el movimiento de independencia en América Latina fue un proceso unificado, en el que los patriotas promovieron la idea de una nación hispanoamericana (Ramos: 1982).
En términos generales, tanto Hernández Arregui como Ramos coincidieron con Ugarte en que las luchas independentistas no surgieron como movimientos separatistas y antiespañoles, sino como una respuesta a las tensiones internas generadas por el centralismo de la metrópoli, en el contexto del proceso liberal peninsular. Ambos autores inscribieron las independencias dentro de un marco más amplio que afectaba también a España. Siguiendo a Ugarte, caracterizaron al proceso como un movimiento continental unificado y rescataron los proyectos de unidad hispanoamericana. Asimismo, destacaron que la invasión napoleónica fue el detonante que aceleró estos movimientos.
III. Balcanización y semicolonia
Ugarte (2014) sostenía que la formación de múltiples repúblicas, producto de las disputas locales entre caudillos y líderes regionales, fragmentó la región y la hizo vulnerable al imperialismo. Esto debilitó a América Latina, impidiendo su soberanía y autonomía económica, y facilitando la intervención de potencias extranjeras como Inglaterra y Estados Unidos (Galasso: 1978). Como resultado, tras la independencia de las colonias españolas, las repúblicas americanas quedaron bajo nuevas formas de dominación.
Ugarte explicó que Inglaterra, aprovechando el vacío dejado por el imperio español, buscó expandir su influencia en la región controlando el comercio y la infraestructura. Señaló que este interés británico se reflejó en las invasiones al Río de la Plata en 1806 y 1807, así como en su apoyo al proceso independentista, con el objetivo de reemplazar a España como principal socio comercial de los nuevos países (Galasso: 1978).
Ugarte también destacó el papel de los capitales ingleses en Argentina, señalando en su texto, “Los ferrocarriles en contra del progreso industrial” (1916), que el control extranjero de los ferrocarriles frenaba la expansión industrial al imponer altos costos y ofrecer servicios ineficaces. Según Ugarte, “uno de los problemas que más nos interesa, fuera de toda duda, es el de la explotación de nuestros ferrocarriles por empresas de capital forastero, cuyos intereses, motivados por su falta de arraigo y origen, son fundamentalmente opuestos a los intereses de la república” (citado en Galasso: 1978: 146).
Ugarte denunció que, tras la derrota de España en 1898, Estados Unidos comenzó a expandir su influencia sobre los países latinoamericanos mediante intervenciones económicas, préstamos y acuerdos comerciales. Caracterizó este tipo de imperialismo, disfrazado de intervenciones para “restablecer el orden” y promover la libertad, como una forma de opresión encubierta (Ugarte: 2014). A propósito de las presiones comerciales y militares ejercidas por Estados Unidos, afirmó que “las naciones que desean superar a otras hoy envían sus soldados en forma de mercaderías, conquistan por la exportación y subyugan por los capitales” (1953: 148). Además, advirtió que el imperialismo encontraba apoyo en las oligarquías locales, por lo que las naciones de América Latina debían enfrentarse no sólo a las potencias extranjeras, como Estados Unidos o Inglaterra, sino también a sus propios políticos, que colaboraban con esos intereses (Galasso: 1978).
En un escrito titulado “Estado social de Iberoamérica” (1940), Ugarte utilizó el concepto de “Estado semicolonial” para referirse a aquellos países que, aunque formalmente autónomos, seguían controlados por intereses extranjeros: “El estado semicolonial puede tener apariencias de formal autonomía. Los signos exteriores de la nacionalidad se exhiben abundantemente. Hay aparatosas elecciones. Las cancillerías maniobran como si realmente estuvieran dirigiendo algo. Pero lo esencial se halla en manos de los grandes organismos de captación” (Galasso: 1978).
Ugarte creía que los países latinoamericanos debían superar la influencia de las potencias mundiales mediante la unidad regional y el desarrollo industrial. El atraso económico de estos países se debía a la falta de industrialización y a la dependencia de la exportación de productos primarios, lo que transfería la riqueza a las naciones europeas que los compraban y manufacturaban. En términos de Ugarte, “Los pueblos que no manufacturan los productos nunca son pueblos verdaderamente ricos, sino pueblos por donde la riqueza pasa” (citado en Galasso: 1978: 137). De ahí que “el librecambio, aunque se halle limitado por excepciones, haría imposible nuestro desarrollo industrial” (Ugarte: 2010: 103). Para revertir esta situación, era necesario “nacionalizar la riqueza y el progreso, haciendo que, en lo posible, emanen y queden dentro del país” (Ugarte: 1923: 286-287).
La unidad regional requería de acciones conjuntas, de diplomacia y de congresos latinoamericanos sin la participación de los Estados Unidos (Ugarte: 2014). Ello valía sobre todo para el Cono Sur, una región menos expuesta a la influencia estadounidense que podría convertirse en el núcleo desde el cual reconstruir la Nación Latinoamericana.
Hernández Arregui y Ramos retomaron muchas de las ideas planteadas por Ugarte, especialmente la correlación entre la fragmentación territorial y la influencia económica de las potencias. Uno de los principios fundamentales de este pensamiento integracionista es que la división territorial facilita el dominio extranjero: “América –afirmaba Ramos– es subdesarrollada porque está dividida” (2006a: 15). La injerencia de la diplomacia inglesa y las tendencias localistas de las oligarquías fagocitaron la balcanización de la región, frustrado a la par las iniciativas tempranas de integración, como fue el caso del Congreso de Panamá.
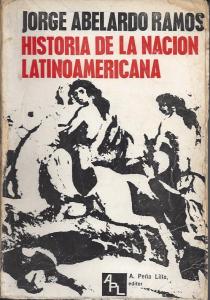
Los autores de la izquierda nacional utilizaron el concepto de “semicolonia” para describir la situación de los países latinoamericanos, señalando que, aunque la independencia política era formal, el control económico real seguía en manos de potencias extranjeras. Este dominio se manifestaba en el control de sectores estratégicos como los ferrocarriles y los frigoríficos, entre otros mecanismos que perpetuaban la subordinación de la región, como la producción primaria, la industrialización orientada a los intereses de las empresas transnacionales y los préstamos externos (Hernández Arregui, 2011; Ramos: 2006b).
Hernández Arregui y Ramos coincidían con Ugarte en que la industrialización era clave para debilitar el poder de las oligarquías locales y reducir la influencia extranjera, argumentando que el librecambismo, adoptado por las oligarquías, obstaculizaba el desarrollo de la industria nacional. Ambos compartían la visión de que la industrialización debía ser planificada y coordinada a nivel regional, ampliando la idea de unidad para crear un mercado interno que favoreciera el desarrollo industrial y garantizara la explotación autónoma de los recursos naturales.
Según lo expuesto en este apartado, las ideas de Ugarte, Hernández Arregui y Ramos abordan aspectos fundamentales para el análisis del imperialismo económico. Tanto Ramos como Hernández Arregui coincidieron con Ugarte en que la fragmentación territorial debilitó la unidad del continente y facilitó la intervención de potencias extranjeras, remarcando el rol de las oligarquías locales aliadas con el imperialismo. En tal sentido, todos coinciden en que la industrialización y la integración regional son la vía para superar el estatus de semicolonia.
IV. Consideraciones finales
Como se ha podido observar hasta aquí, hay una continuidad en las ideas de Jorge Abelardo Ramos y Juan José Hernández Arregui con el pensamiento de Manuel Ugarte, especialmente en lo que respecta a sus enfoques sobre la identidad hispanoamericana, la crítica a la balcanización de América Latina y la necesidad de una integración regional frente al imperialismo.
Para superar la condición semicolonial, Ramos y Hernández Arregui, siguiendo a Ugarte, proponen tres pilares fundamentales: fomentar la conciencia de una identidad hispanoamericana, impulsar la industrialización y alcanzar la unidad regional. Ambos coinciden en que América Latina es una “nación inconclusa”, un concepto que también extraen de Ugarte. Consideran que parte de esta reconstrucción debe basarse en el desarrollo de una conciencia de pertenencia a un conjunto solidario más amplio, por encima de las fronteras nacionales. En este marco, profundizan en una revisión histórica que fortalezca el sentido de unidad, argumentando que esta conciencia es clave para resistir las influencias externas y lograr una verdadera emancipación frente a las potencias mundiales. Hernández Arregui denomina a este concepto el “Ser nacional iberoamericano”.
La revisión histórica de las independencias realizada por Ugarte, y continuada por Ramos y Hernández Arregui, ofrece una crítica a las interpretaciones tradicionales que presentan los procesos de independencia como fragmentados y antiespañoles. Estos autores resaltan el carácter continental del proceso emancipador y explican sus causas en el marco de la conexión entre los eventos españoles y americanos, analizando la coyuntura que condujo a la posterior independencia respecto de España y resaltando los proyectos integradores del periodo.
La crítica al imperialismo y la balcanización es otro eje central que comparten los autores. Ugarte argumentaba que la balcanización territorial fue una de las principales consecuencias de las independencias en América Latina, así como una causa clave de su subordinación a las potencias mundiales. Esta correlación también está presente en el pensamiento de los autores de la izquierda nacional, quienes sostenían la necesidad de superar los nacionalismos locales y abogaban por una conciencia latinoamericana basada en una historia y una identidad mestiza compartida como medio para enfrentar la opresión imperialista.
El concepto de semicolonia refleja una visión común entre los autores sobre la subordinación de América Latina a las potencias extranjeras, subrayando los mecanismos utilizados para mantener ese control, como los préstamos internacionales, las intervenciones directas y el dominio de sectores estratégicos de la economía. La propuesta de industrialización y unidad regional promovida por Hernández Arregui y Ramos como solución a la condición semicolonial en América Latina está en línea con el pensamiento de Ugarte. Ambos autores retomaron la idea de una unidad subcontinental basada en el legado hispánico. Así promovieron una identidad cultural compartida; una unidad regional con atributos de una nación unificada pero inconclusa, que requiere ser reconstruida.
Bibliografía
Galasso, N. (2012). Juan José Hernández Arregui. Del Peronismo al Socialismo. Buenos Aires: Colihue.
Galasso, N. (2006). La corriente historiográfica socialista, federal – provinciana o latinoamericana. Buenos Aires: Centro Cultural Enrique Santos Discépolo.
Galasso, N. (Comp.) (1987). Manuel Ugarte y la nación latinoamericana. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
Hernández Arregui, J. (2011). Nacionalismo y liberación. Buenos Aires: Continente.
Hernández Arregui, J. (2005). Imperialismo y cultura. Buenos Aires: Continente.
Hernández Arregui, J. (1970). La Formación de la conciencia nacional. Buenos Aires: Hachea.
Hernández Arregui, J. (1972). ¿Qué es el ser nacional? La conciencia histórica iberoamericana. Buenos Aires: Ediciones Hachea.
Maíz, C. (2013). Jorge Abelardo Ramos, el “inventor” de Ugarte. Marginalidad, canon y nación. Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas, 15(1), pp. 75-88. http://www.estudiosdefilosofia.com.ar
Maíz, C. (2003). Imperialismo y cultura de la resistencia. Los ensayos de Manuel Ugarte. Córdoba: Ferreyra Editor.
Ugarte, M. (2014). Mi campaña hispanoamericana.Buenos Aires: Punto de Encuentro.
Ugarte, M. (2010). La patria grande. Buenos Aires: Capital Intelectual.
Ugarte, M. (1953). El porvenir de América Latina. Buenos Aires: Indoamérica.
Ramos, J. A. (1982). Adiós al coronel. Buenos Aires: Mar Dulce.
Ramos, J. A. (2006a). Historia de la Nación Latinoamericana. Senado de la Nación.
Ramos, J. A. (2006b). La bella época. Buenos Aires: Senado de la Nación.
Ramos, J. A. (2023). Introducción a la política criolla. Buenos Aires: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Sánchez, M. (2019). Las configuraciones de España en la obra de Manuel Ugarte. Conexiones con la Generación del 98. Repositorio Digital UNC. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/14285
Sobre la autora
Micaela Sánchez es Profesora y Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Cursa el Doctorado en Historia en la misma universidad y la Especialización en Pensamiento Nacional y Latinoamericano en la Universidad Nacional de Lanús. Investiga temas relacionados con el Americanismo y el hispanoamericanismo en intelectuales argentinos del siglo XX.